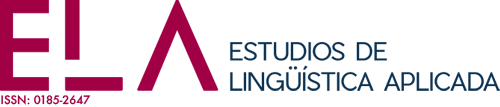Patricia Gándara y Bryant Jensen (Eds.). Los estudiantes que compartimos. La formación de los educadores estadounidenses y mexicanos para nuestro futuro transnacional. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2023. 403 pp.
Ana Lucía Cuevas Albarrán
Departamento de Español y Portugués,
Universidad de Maryland
“Más de 600 000 estudiantes estadounidenses asisten a escuelas en México” (p. 355). Muchos de estos estudiantes, cuyos padres son mexicanos, llegan a las escuelas mexicanas sin saber leer o escribir español, habiendo recibido una formación académica en inglés en Estados Unidos. La traducción al español de Los estudiantes que compartimos: la formación de los educadores estadounidenses y mexicanos para nuestro futuro transnacional, editado por Patricia Gándara y Bryant Jensen, aborda las implicaciones que tienen las políticas lingüísticas, educativas y migratorias para los estudiantes que se trasladan entre México y Estados Unidos durante su formación académica. A lo largo de sus capítulos, los investigadores presentan iniciativas, estrategias y estudios descriptivos que buscan responder a la falta de preparación de los sistemas educativos de ambos países para enfrentar los retos sociales, psicológicos, lingüísticos y de aprendizaje que los estudiantes transnacionales encaran cuando van y vienen de un país a otro. Mediante detalladas descripciones de políticas públicas, proyectos y prácticas pedagógicas aplicadas en la actualidad y a lo largo de la historia, los autores formulan recomendaciones para ayudar a estos estudiantes a superar los retos que plantea la migración. El libro está organizado en tres secciones y consta de un total de diez capítulos.
La primera sección del libro describe la preparación de los profesores en ambos lados de la frontera y consta de tres capítulos. El primero, “Realidades contrastadas: cómo les afectan a los estudiantes transnacionales las diferencias entre los sistemas educativos de México y Estados Unidos”, de la autoría de Lucrecia Santibañez, ofrece una descripción del sistema educativo mexicano, esbozando sus antecedentes históricos, calidad, financiación y participación federal, currículo y evaluación, con especial atención a las lenguas de instrucción, opciones de educación bilingüe e intercultural, retos del profesorado, participación de los padres y otras dificultades políticas, sociales y educativas. La autora traza un panorama íntegro del sistema escolar en México y asume del lector un conocimiento básico del equivalente estadounidense; por lo tanto, hace referencias a las principales diferencias entre los dos países sin extensas descripciones del sistema educativo estadounidense y enumera los retos a los que se enfrentan los estudiantes transnacionales cuando se incorporan a otro sistema escolar después de la migración o de la migración de retorno. El segundo capítulo, “Formación binacional del profesorado: una construcción de puentes pedagógicos para los estudiantes que compartimos”, escrito por Cristina Alfaro y Patricia Gándara, examina el Programa Internacional de Formación de Docentes, un programa que se ha implementado a escala binacional durante 15 años por la Universidad Estatal de California, y profundiza en las posibles soluciones a los desafíos de los estudiantes transnacionales. Al analizar el impacto que tuvo el programa en la trayectoria profesional de los egresados, las autoras identificaron que los profesores, en su mayoría estadounidenses, lograron una comprensión más profunda de la psicología fronteriza, el sentido transnacional de pertenencia y la enseñanza a estudiantes racializados. Por último, las autoras reflexionan sobre los puntos fuertes y débiles del proyecto y describen los cambios necesarios para un programa más sólido, que incluirían una mayor colaboración con participantes de ambos lados de la frontera. El último capítulo de la sección, “Perspectivas normalistas en la formación de docentes mexicanos de cara a los estudiantes estadounidensemexicanos”, escrito por Eric Ruiz Bybee, Bryant Jensen y Kevin Johnstun, describe el discurso en torno a las políticas de inclusión y diversidad que se implementan en las escuelas normales, el programa mexicano de formación docente, en específico las políticas lingüísticas y culturales para los estudiantes estadounidensemexicanos. Después de contextualizar la formación docente en México como un programa impartido por el gobierno cuyos estudiantes se caracterizan por involucrarse en diferentes formas de activismo, los autores utilizan testimonios de estudiantes de dos escuelas a fin de revelar las maneras en que los planes de estudio de las asignaturas relacionadas con la diversidad y la inclusión afectan a las posibles políticas lingüísticas en el aula (o más bien, la falta de ellas) para los estudiantes estadounidensemexicanos. A partir del análisis de los contenidos incluidos en los planes de estudio y de las perspectivas de los estudiantes, los investigadores ofrecen sugerencias para mejorar la inclusión de los estudiantes transnacionales en las aulas mexicanas a través de la preparación docente en las escuelas normalistas.
La falta de reconocimiento tanto en la formulación de políticas para el sistema educativo mexicano como en el discurso sobre diversidad e inclusión en la formación docente son un claro ejemplo de lo que el campo de políticas lingüísticas ha definido acertadamente como negligencia benigna (benign negligence); es decir, la falta de formulación de políticas utilizadas estratégicamente para impactar negativamente a las minorías (McEntee Atalianis & Vessey, 2024). Además, la falta de participación de los maestros mexicanos y la baja disponibilidad de proyectos binacionales de preparación de docentes, tal como lo describen Alfaro y Gándara en el capítulo dos, reproducen aún más el statu quo, de modo que, de acuerdo con Ricento y Hornberger, “we ratify existing policies through our silence”1 (1996: 422). En este sentido, la información que recaba la primera parte del libro permite comprender los principales retos que enfrentan los estudiantes transnacionales al reanudar su formación académica en México, enfatizando la importancia de reconocer la diversidad sociolingüística que resulta de la migración desde y a Estados Unidos en la formación docente y en las políticas lingüísticas.
La segunda sección del libro ofrece múltiples perspectivas acerca de la preparación docente necesaria para recibir a estudiantes transnacionales en las aulas. El primero de los cuatro capítulos de esta sección, titulado “Lo que los educadores de México y Estados Unidos deben saber y reconocer para atender las necesidades educativas de los estudiantes que compartimos”, de Edmund T. Hamann y Víctor Zúñiga, describe el perfil de los estudiantes transnacionales en ambos países, muchos de los cuales provienen o llegan a un entorno educativo rural —algunos incluso tienen un origen indígena, por lo que el español no es necesariamente su primera lengua—, además, su educación ha sido influenciada por la migración en diversas maneras y la mayoría tienen padres que, dadas las formas mexicanas de socialización, están bastante involucrados con el entorno escolar. En consecuencia, el artículo analiza la percepción de la migración que tienen los profesores, quienes consideran que las familias priorizan la migración por encima de la escolarización; asimismo, al ser monolingües en su mayoría, los profesores de ambos lados de la frontera desconocen y dejan de lado las experiencias culturales del “otro lado” que podrían ser un recurso para facilitar la educación multicultural. El capítulo cinco, “La formación de los educadores para las pedagogías basadas en fortalezas: el caso de los estudiantes transnacionales recién llegados al centro de México”, escrito por Sarah Gallo, es un estudio etnográfico de un año de duración que sigue a 10 estudiantes binacionales recién llegados a Puebla, México. Describe cómo los recursos educativos, lingüísticos y culturales que priorizan las escuelas mexicanas —como responder bien al dictado o situaciones en las que se espera solidaridad para lograr un aprendizaje colectivo, en lugar de la competencia y la necesidad de destacar entre otros compañeros de clase— dificultan la adaptación de los niños binacionales a su entorno educativo. Por último, la autora ofrece pautas para la política lingüística y educativa mexicana, los profesores mexicanos y los profesores estadounidenses que trabajan con alumnos binacionales. El capítulo seis, titulado “La enseñanza equitativa incrementa las oportunidades de aprender de los estudiantes que compartimos”, de Bryant Jensen, ofrece una visión general de las prácticas pedagógicas culturales en el sistema escolar mexicano y estadounidense, como el educar para la obediencia en el primer caso y para la curiosidad en el segundo o para el colectivismo en contraste con el destacar, y relata cómo estas prácticas impiden que los estudiantes alcancen el éxito al cambiar de país. Luego de comparar los aspectos culturales de la enseñanza pertenecientes a ambos países, el autor ofrece orientación sobre las contribuciones potenciales de docentes, formadores de docentes e investigadores a la implementación de prácticas que conduzcan a oportunidades equitativas de éxito para los estudiantes binacionales en ambos lados de la frontera. El último capítulo de esta sección es “En espejo: experiencias en el aula de estudiantes y docentes para abordar los retos del transnacionalismo en las escuelas de México”, escrito por Betsabé Román González y Juan Sánchez García. Este capítulo presenta testimonios de estudiantes y maestros acerca de la descripción de diversas formas de familias transnacionales y la transición de un sistema educativo al otro, así como las aspiraciones futuras de los estudiantes. Una vez que se evidencian las similitudes entre las percepciones de maestros y alumnos con respecto a varios aspectos del transnacionalismo, los autores identifican las sugerencias hechas por cada grupo y finalmente concluyen que es clave desarrollar programas de español como segunda lengua y un currículo transnacional.
Como ha sido demostrado por Ricento y Hornberger (1996) y ejemplificado por numerosos autores en el campo de las políticas lingüísticas (Bloch, Guzula & Nkence, 2010; Valdiviezo, 2010; Johnson & Johnson, 2015), la resistencia y el cambio social comienzan a través de los instructores y docentes en el aula. Por ende, los hallazgos y recomendaciones incluidos en esta sección son de gran utilidad para pedagogos, profesores de lenguas e investigadores que trabajen con estudiantes transnacionales, especialmente frente a políticas federales e institucionales que invisibilizan a niños y jóvenes provenientes de este contexto.
La última sección del libro contiene tres capítulos y se centra en los aspectos que deberían abordar las políticas lingüísticas para atender mejor a los alumnos bilingües. El capítulo ocho, “Habilidades lingüísticas y culturales de los profesores estadounidenses: la necesidad de diseñar políticas públicas para atender las necesidades de los estudiantes bilingües”, de Francesca López y Lucrecia Santibañez, analiza la relación entre la política lingüística de diversos estados en Estados Unidos y la preparación de los profesores en cuanto a competencias en lingüística, pedagogía, cultura y diversidad, y aprendizaje socioemocional; es decir, autoconciencia, conciencia social y autoestima académica adquiridas a través de la educación. Al describir cómo los profesores preparados con las destrezas necesarias en estas áreas se sienten mejor equipados para satisfacer las necesidades de los alumnos bilingües, las autoras muestran la relación entre los estados con políticas que promueven la enseñanza a alumnos bilingües y el mayor número de certificaciones de profesores bilingües que integran dichas destrezas. El siguiente capítulo del libro, “Del caso Plyler a los refugios seguros: las políticas de Estados Unidos sobre el ingreso a la escuela pública y las implicaciones para los educadores de estudiantes transnacionales”, de Julie Sugarman, informa sobre cómo el caso Plyler v. Doe, dictaminado en Estados Unidos en 1982 y que estableció el acceso a la educación pública para todos los alumnos, influye en la matriculación y las prácticas de las comunidades de inmigrantes. Asimismo, tras describir la reacción resultante de la confluencia entre política educativa y migratoria, se analizan las implicaciones para educadores e investigadores que abogan por las familias inmigrantes y se declara a las escuelas como un santuario de las políticas de inmigración. El último capítulo del libro, “Políticas binacionales para los alumnos que compartimos y los profesores que necesitamos”, escrito por Patricia Gándara y Bryant Jensen, presenta los intentos de políticas binacionales en el pasado y en el presente, analizando si su aplicación tuvo éxito, así como lo que aún debe realizarse para que puedan ser eficaces. Por último, los autores hacen recomendaciones para las políticas binacionales, tales como la implementación de la educación bilingüe, el aumento del tiempo de aprendizaje, la preparación de los profesores con la finalidad de que vean a los estudiantes binacionales como una oportunidad de aprendizaje multicultural y bilingüe, teniendo en cuenta los aspectos culturales de la enseñanza, y el financiamiento de programas de colaboración.
El libro de Gándara y Jensen ofrece la perspectiva de diversas disciplinas para comprender a profundidad las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes que obtienen una educación a través de los sistemas mexicano y estadounidense. La reciente traducción al español acerca esta serie de investigaciones a educadores e investigadores mexicanos. La edición en inglés sugiere que, en un principio, el libro estuvo dirigido a educadores estadounidenses que buscan comprender mejor la educación al otro lado de la frontera. Sin embargo, las recomendaciones proporcionadas y los hallazgos relacionados con las aulas mexicanas lo convierten en una poderosa herramienta para profesionales e investigadores del campo de la lingüística y la pedagogía en México, permitiéndoles observar sus propias realidades con una lente diferente e incorporar estrategias pedagógicas más adecuadas a sus aulas transnacionales.
Referencias
Bloch, Carole; Guzula, Xolisa, & Nkence, Ntombizanele (2010). Towards normalizing South African classroom life: The ongoing struggle to implement mother-tongue based bilingual education. En Kate Menken & Ofelia García (Eds.), Negotiating language policies in schools: Educators as policymakers (pp. 102–120). Nueva York: Routledge.
Johnson, David Cassels, & Johnson, Eric J. (2015). Power and agency in language policy appropriation. Language Policy, 14, 221–243. doi: 10.1007/s10993-014-9333-z
McEntee Atalianis, Lisa, & Vessey, Rachelle (2024). Using corpus linguistics to investigate agency and benign neglect in organisational language policy and planning: The United Nations as a case study. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 45(2), 358–373. doi: 10.1080/01434632.2021.1890753
Ricento, Thomas, & Hornberger, Nancy (1996). Unpeeling the onion: Language planning and policy and the elt professional. tesol Quarterly, 30(3), 401–427.
Valdiviezo, Laura Alicia (2010). ‘Angles make things difficult’: Teachers’ interpretations of language policy and Quechua revitalization in Peru. En Kate Menken & Ofelia García (Eds.), Negotiating language policies in schools: Educators as policymakers (pp. 72–87). Nueva York: Routledge.
Notas
1 “[L]as políticas existentes se ratifican a través de nuestro silencio”; traducción de la autora.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Estudios de Lingüística Aplicada

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.