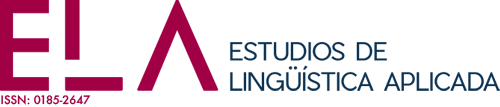Javier Muñoz-Basols, Mara Fuertes Gutiérrez y Luis Cerezo (Eds.). La enseñanza del español mediada por tecnología: de la justicia social a la inteligencia artificial (ia). Abingdon, Oxon, Nueva York: Routledge, 2024. 418 pp.
Hugo Abelardo Andrade Mayer
Facultad de Lenguas,
Universidad Autónoma del Estado de México
José Alfredo Sánchez Guadarrama
Facultad de Lenguas,
Universidad Autónoma del Estado de México
El libro pertenece a la serie “The Routledge Advances in Spanish Language Teaching”, que explora temas actuales de investigación en lingüística aplicada, asimismo ofrece una perspectiva contemporánea sobre la investigación y estrategias didácticas relacionadas con el uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje del español.
Los textos presentan una estructura común que incluye conceptos clave, pautas metodológicas, consideraciones prácticas y estrategias pedagógicas, basadas en la metodología de los editores: planificar, personalizar e implementar (ppi).
El libro se divide en tres secciones. La primera trata sobre la planificación de cursos mediados por tecnología, en la que se abordan necesidades sociales, curriculares, actitudinales y prácticas. La segunda sección se enfoca en la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando factores como motivación, ansiedad, evaluación y retroalimentación. Y la última sección explora la implementación de recursos tecnológicos, examinando enfoques como la enseñanza híbrida, en línea e invertida, la inmersión lingüística digital y la pedagogía lúdica. La obra también permite una lectura transversal, con cuatro rutas interdisciplinarias: entornos de aprendizaje, agentes del aprendizaje, potenciación de destrezas y formación docente.
En la introducción, Muñoz-Basols, Fuertes Gutiérrez y Cerezo explican cómo el confinamiento por la pandemia de COVID-19 generó desajustes importantes en la enseñanza y el aprendizaje, así como en la llamada brecha digital. Esto obligó a replantear actividades, habilidades, identidades y a enfrentar las desventajas derivadas de esta brecha. Los autores recopilan experiencias sobre cómo se afrontó el confinamiento y el regreso a clases, que implicó replantear la labor docente y los procesos de aprendizaje.
El libro está dirigido a tres tipos de lectores: docentes o futuros docentes de lenguas; investigadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, del español principalmente y su relación con la tecnología, y responsables de programas educativos, que pueden usar el volumen como referencia para la toma de decisiones en la formación docente y la implementación tecnológica. En este sentido, los editores proponen que el volumen es una guía útil para implementar y optimizar el uso de la tecnología en la enseñanza de lenguas, especialmente el español, teniendo en cuenta tres aspectos clave: el entorno de aprendizaje, el perfil de los estudiantes y las herramientas tecnológicas.
En el capítulo 1, “Accesibilidad a la tecnología y justicia social”, Melinda Dooly y Anna Comas-Quinn analizan las desigualdades que enfrentan los estudiantes por el acceso limitado a la tecnología y el modo en que afecta la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Las autoras destacan la importancia de las herramientas tecnológicas en la educación, pero también subrayan la necesidad de considerar las experiencias de docentes y estudiantes. El concepto de justicia social en la educación es central, ya que las autoras critican cómo la narrativa meritocrática suele ignorar las barreras estructurales e institucionales relacionadas con el acceso a la tecnología. Asimismo, señalan que las tic no solo promueven el uso de lenguas dominantes, sino que también perpetúan desigualdades tecnológicas. Aunque iniciativas como el intercambio virtual y la telecolaboración pueden conectar a personas en la enseñanza de lenguas, también revelan las desigualdades sociales entre los participantes. El capítulo concluye con recomendaciones para un uso más equitativo de la tecnología en la enseñanza de lenguas y para mejorar la comunicación entre administración, profesorado y comunidad, además, sugiere garantizar un acceso igualitario a la tecnología. Por último, se propone descolonizar el currículo educativo e institucional para promover una mayor justicia social.
En el capítulo 2, “Planificación y desarrollo curricular en entornos virtuales”, Marta González-Lloret discute conceptos clave como el aprendizaje mediado por tecnología y el aprendizaje a distancia. La autora revisa la evolución de la enseñanza de habilidades y cómo la tecnología ha influido en este proceso, destacando proyectos telecolaborativos, dispositivos móviles, plataformas de aprendizaje y el movimiento OpenCourseWare. González-Lloret propone una metodología clara para planificar currículos de lenguas en entornos virtuales, que incluye desde las bases metodológicas hasta el desarrollo de materiales y la integración tecnológica en el currículo. Asimismo, destaca la creación de un sentido de comunidad como clave para el éxito. El capítulo ofrece recomendaciones prácticas basadas en el modelo addie de Branson, Rayner, Cox, Furman, King y Hannum (1975), que abarca el análisis del contexto, la selección de tecnologías, el diseño de actividades y materiales, y las fases de implementación junto con la evaluación, cuyo énfasis es evaluar cada fase para asegurar la efectividad. Finalmente, se recomienda adaptarse al cambio tecnológico constante y fomentar investigaciones sobre tecnologías emergentes.
En el capítulo 3, “Creencias, actitudes y competencias del docente virtual”, Inmaculada Gómez Soler y Marta Tecedor presentan un estudio sobre las creencias y competencias de 241 docentes de español como lengua extranjera de 39 países. A través de un cuestionario, se recopiló información demográfica y datos sobre los retos de la enseñanza en línea, la formación docente virtual y las creencias sobre este tipo de educación. El análisis estadístico incluyó un estudio de clases latentes aspi como una regresión logística multinomial. Los resultados muestran que la mayoría de los docentes tiene una actitud negativa hacia la enseñanza en línea, una minoría, en cambio, tiene una actitud positiva y una parte considerable mantiene una actitud neutra. Los profesores de escuelas de idiomas muestran actitudes más positivas que aquellos que trabajan en primaria, secundaria o universidad. Además, los docentes con formación digital básica tienden a tener una actitud más favorable hacia la enseñanza en línea, mientras que quienes recibieron formación apresurada durante la pandemia manifiestan actitudes más negativas que aquellos con formación previa.
En el capítulo 4, “Prácticas tecnológicas eficientes y diversidad”, Daria Mizza y Fernando Rubio exploran las características clave para implementar prácticas docentes efectivas en entornos tecnológicos. Comienzan describiendo conceptos clave y los problemas tecnológicos, sociales e individuales que enfrentan profesores y estudiantes. Proponen el Diseño Universal para la Instrucción (dui) como un marco curricular inclusivo y proactivo que elimina barreras en los entornos de aprendizaje.
En este capítulo los autores reflexionan sobre los desafíos de diseñar entornos de aprendizaje virtual, destacando la adopción de un modelo pedagógico que permita crear materiales efectivos y participativos. Subrayan que los docentes de español deben considerar las necesidades de los estudiantes y las limitaciones de los entornos virtuales. Adicionalmente, enfatizan que tanto la planificación como el diseño curricular deben basarse en un análisis profundo del contexto y del perfil de los aprendientes, integrando los principios de la educación a distancia y la enseñanza de lenguas con la intención de asegurar una experiencia educativa accesible y enriquecedora para todos.
En el capítulo 5, “Motivación y enseñanza virtual”, Luis Cerezo e Íñigo Yanguas cuestionan la creencia común sobre la existencia de una correlación automática entre la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua y el uso de la tecnología. Los autores revisan definiciones clave, analizan cuatro momentos históricos en la investigación sobre motivación en el aprendizaje de una L2 y la tecnología, además, exploran factores como la integratividad, la motivación intrínseca y extrínseca, el impacto de las identidades múltiples y las teorías recientes sobre tipos de involucramiento.
Concluyen que la relación entre motivación y tecnología carece de suficiente evidencia, por lo cual consideran la motivación un factor dinámico que requiere más estudios, especialmente en relación con la instrucción metacognitiva. De igual forma, recomiendan fomentar la motivación intrínseca, la autonomía, la competencia y la vinculación social en el aula virtual de L2. Aunque hay poca evidencia en la enseñanza del español, el capítulo ofrece bases teóricas y una guía útil para desarrollar la motivación en el aula virtual de cualquier L2.
El capítulo 6, “Ansiedad y aprendizaje virtual”, es un estudio cuantitativo de Zsuzsanna Bárkányi que analiza la relación entre la ansiedad en la producción oral de estudiantes de español y su percepción de autoeficacia en lmooc (Language Massive Open Online Courses). El capítulo examina cómo se manifiesta la ansiedad, los cambios en las percepciones de autoeficacia y ansiedad, así como la correlación entre ambas. El estudio se centra en 23 participantes que completaron todas las actividades de un lmooc. La autora ofrece recomendaciones para reducir la ansiedad y aumentar la autoeficacia, como formar comunidades de aprendizaje en línea (foros, grupos de WhatsApp), promover actividades para que los estudiantes se conozcan (mantener las cámaras encendidas en sesiones sincrónicas), utilizar el humor y la paciencia para crear un ambiente cooperativo, y gestionar los errores sin centrarse en exceso en la precisión, diferenciando entre actividades enfocadas en la forma y la fluidez. El capítulo concluye con tres hallazgos clave: la percepción de autoeficacia aumenta a lo largo del curso, alcanzando su punto más alto al final; completar el lmooc no afecta la percepción de ansiedad, y los estudiantes con mayor ansiedad valoran más las actividades de producción oral que aquellos con menor ansiedad.
En el capítulo 7, “Interacción en entornos virtuales de aprendizaje”, Javier Muñoz-Basols y Mara Fuertes Gutiérrez analizan la gestión y el fomento de la interacción en entornos virtuales, basándose en un estudio piloto en cursos de español de la Open University en Gran Bretaña. Los autores introducen conceptos clave, destacando la interacción como un binomio entre tareas y participantes, influido por factores externos como el contexto, el entorno, el diseño curricular y el componente cultural. Estos factores impactan la negociación y coconstrucción del conocimiento en entornos de enseñanza síncrona y asíncrona. La segunda parte del capítulo aborda las dinámicas de la interacción, destacando que, en entornos presenciales, aspectos como la expresión facial y la postura influyen en la comunicación (Tu & McIsaac, 2002). Para evaluar la práctica docente en contextos virtuales, los autores diseñaron una plantilla de observación. Entre sus recomendaciones destacan gestionar el tiempo al explicar actividades, promover el uso del chat y desarrollar en entornos síncronos estrategias eficaces tanto de interacción oral como escrita.
En el capítulo 8, “Evaluación y feedback en entornos virtuales de aprendizaje”, Sonia Bailini presenta una revisión exhaustiva de la literatura sobre la evaluación y retroalimentación en entornos virtuales. La autora analiza dos pilares clave en la enseñanza de lenguas: la evaluación y el feedback, enfatizando su evolución en la educación a distancia. Después de definir varios tipos de evaluación, como la sumativa, formativa, directa e indirecta, explica el impacto de la tecnología en estos métodos. Explora también herramientas tecnológicas y enfoques de evaluación en diversos contextos educativos, con especial énfasis en exámenes, pruebas de producción escrita y el e-feedback. Este último, tanto interactivo como automatizado, se examina en detalle, identificando las técnicas y herramientas más efectivas. Bailini ofrece recomendaciones prácticas para evaluar distintas habilidades comunicativas, sugiere usar plataformas lms para proporcionar feedback, además, promueve las videollamadas como una opción válida para la evaluación oral, siempre considerando los objetivos y las necesidades del estudiante.
En el capítulo 9, “Enseñanza híbrida, en línea y aula invertida”, Robert Blake, Lillian Jones y Cory Osburn destacan la falta de directrices claras para que los docentes de lenguas integren la tecnología de manera efectiva en sus actividades digitales. Para abordar esta limitación, los autores proponen una guía práctica que ayude a los profesores a aprovechar mejor el entorno tecnológico. Introducen los conceptos de homo fabulans y homo socius como herramientas para fomentar la narración de historias personales y profesionales en el aprendizaje de lenguas. Sugieren diseñar cursos que permitan a los estudiantes contar sus propias historias con fluidez, promoviendo la interacción en el aula virtual. Finalmente, subrayan que el éxito en la enseñanza de lenguas en línea no depende solo de las herramientas o la modalidad, sino de cómo los docentes integran eficazmente tareas, actividades y prácticas gramaticales o de vocabulario en el contexto digital.
En el capítulo 10, “Inmersión Lingüística Digital (ild) e intercambios virtuales”, Carlos Soler Montes y Olga Juan-Lázaro analizan el impacto de la inmersión lingüística en el desarrollo de competencias sociolingüísticas y culturales en estudiantes de español. Enfatizan la importancia de que los estudiantes adquieran estas competencias mediante el uso de recursos multidigitales: corpus audiovisuales, portales web y aplicaciones. Comparan también los programas de intercambio en el extranjero con los intercambios virtuales, destacando las pedagogías telecolaborativas que simulan la interacción con hablantes nativos. Concluyen que los intercambios virtuales pueden fortalecer estas competencias, y señalan un incremento de horas por parte de los estudiantes al estudio del idioma; en este sentido, apuntan a que la comunicación asíncrona fomenta la autorregulación y el compromiso con el aprendizaje.
En el capítulo 11, “Destrezas y digitalización lingüística. Podcasts e historias digitales”, la profesora Ana Oskoz subraya la relevancia de integrar podcasts y narrativas digitales en el aula de español como lengua extranjera. Tras repasar las características y la evolución de estas herramientas, resalta su capacidad para transformar a los estudiantes en creadores de contenido, especialmente en lo que respecta a la adquisición de elementos fonológicos (Fouz González, 2019). Oskoz propone varias ideas para incluir los podcasts en el currículo, mostrando cómo pueden mejorar el feedback entre compañeros, instructores y creadores. Por último, sugiere que los podcasts sean incorporados sistemáticamente en el diseño curricular y argumenta que las narrativas digitales pueden fomentar la mediación e interacción tanto en la producción oral como en la escrita.
El capítulo 12, “Pedagogía Lúdica Digital (pld): videojuegos, minijuegos, realidades extendidas y robots”, de Luis Cerezo y Joan-Tomàs Pujolà, explora la pld, un tema de gran interés entre los jóvenes docentes en formación. Los autores definen el concepto teórico de pld, proponen tres enfoques pedagógicos y analizan su aplicación en prácticas docentes. Introducen el concepto de actividad lúdica digital (ald), diferenciando entre tarea y ejercicio, y desarrollan modelos pedagógicos en los que las ald actúan como vehículo, apoyo y modelo de aprendizaje. Examinan recursos lúdicos digitales, como videojuegos, minijuegos, realidades extendidas y robots, ofreciendo ejemplos de cada uno. Justifican la pld desde diversas perspectivas pedagógicas —cognitiva, social y ecológica—, destacando su impacto en el desarrollo de la competencia léxica y los aprendizajes vicarios, incidentales e intencionales. Aunque resaltan la falta de investigación sobre el aprendizaje intencional mediante videojuegos y realidades extendidas, concluyen que estos enfoques ofrecen un gran potencial en la enseñanza de lenguas.
El capítulo 13 y último, “Oportunidades de las inteligencias artificiales (ia) en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas”, de Javier Muñoz-Basols y Mara Fuertes Gutiérrez, explora cómo la inteligencia artificial (ia) puede mejorar la adquisición de segundas lenguas y transformar la interacción entre docentes y estudiantes. Los autores analizan el impacto de herramientas como ChatGPT, que facilita el contacto continuo con la lengua y ofrece feedback inmediato y personalizado (Chen, Zou, Xie & Cheng, 2021). Posteriomente, reflexionan sobre los posibles cambios que la ia generativa podría traer al proceso de enseñanza de lenguas. El capítulo subraya que la interacción mediada por ia puede revolucionar el aprendizaje al ofrecer acceso a un corpus dinámico, aprendizaje personalizado y material adaptado. Combinada con la intervención docente, la ia puede mejorar la consolidación del conocimiento. Finalmente, los autores revisan el marco imi+ y examinan los usos inmediatos de la ia en el aprendizaje informal, trayectorias personalizadas y escritura creativa, concluyendo que los chatbots fomentan la autoevaluación y anticipan importantes cambios educativos.
El libro editado por Muñoz-Basols, Fuertes y Cerezo es una contribución relevante en distintos ámbitos de la enseñanza de lenguas mediada por tecnología, y la consideramos una aportación no solo para la enseñanza de la lengua española, sino para todos los involucrados en la enseñanza de segundas lenguas. Sus capítulos tocan temas que, además de invitar a la reflexión docente, nos permiten conocer la actualidad de la enseñanza con medios digitales, lo que hace de este libro una lectura muy pertinente para profesores en activo, administradores del proceso educativo y profesores en formación.
Referencias
Branson, Rober K.; Rayner, Gail T.; Cox, J. Lamarr; Furman, John P.; King, F. J., & Hannum, Wallace H. (1975). Interservice procedures for instructional systems development. Springfield: U.S. Army Training and Doctrine Command.
Chen, Xieling; Zou, Di; Xie, Haoran, & Cheng, Gary (2021). Twenty years of personalized language learning. Educational Technology & Society, 24(1), 205–222.
Fouz González, Jonás (2019). Podcast-based pronunciation training: Enhancing fl learners’ perception and production of fossilised segmental features. ReCALL, 31(2), 150–169.
Tu, Chih-Hsiung, & McIsaac, Marina (2002). The relationship of social presence and interaction in online classes. The American Journal of Distance Education, 16(3), 131–150.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Estudios de Lingüística Aplicada

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.