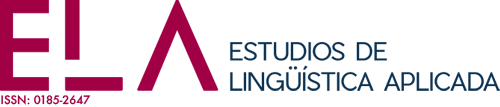Entre la idealización y la realidad de mujeres mexicanas modernas: la construcción narrativa de la identidad de doce profesionistas mexicanas ante sus obstáculos laborales
Between the ideal and the reality of modern Mexican women: the narrative construction of identity of twelve Mexican professionals facing work obstacles
Escuela de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Sinaloa
luisescobar@uas.edu.mx
Etzel Ayahana Hinojosa Palomino
Universidad Nacional Autónoma de México,
Programa de Maestría y Doctorado de Lingüística
etzaypalomino@gmail.com
Fecha de recepción: 17 de octubre del 2024
Fecha de aceptación: 25 de marzo del 2025
doi: 10.22201/enallt.01852647p.2025.81.1130
Resumen
Para muchas mujeres, el éxito profesional representa el camino más efectivo para alcanzar ideales de autonomía y autodeterminación, así como liberarse de identidades heteropatriarcales impuestas y, en cambio, identificarse como mujeres más modernas. Sin embargo, en países como México, las realidades que enfrentan diversifican las posibles trayectorias profesionales para perseguir estos ideales. El objetivo de esta contribución es analizar los posicionamientos identitarios de doce mujeres mexicanas en narrativas sobre obstáculos profesionales y caracterizar las diferentes tensiones que emergen en su construcción de identidades más modernas. Las entrevistas fueron recopiladas siguiendo una etnografía multisituada, y se analizaron a partir del modelo cognitivo idealizado (mci), el modelo relacional experimentado (mre), la dinámica de fuerzas y la teoría del posicionamiento. Mediante este análisis, se observó que las entrevistadas buscan formas de construir o reivindicar sus identidades gracias a o a pesar de sus profesiones.
Palabras clave: modelo cognitivo idealizado; modelo relacional experimentado; etnografía multisituada; posicionamiento; dinámica de fuerzas
Abstract
For many women, striving for professional success is the most effective way to achieve ideals of autonomy and self-determination, to free themselves from imposed heteropatriarcal identities, and, instead, identify themselves as more modern women. However, in countries like Mexico, the realities they face diversify the professional trajectories available for pursuing these ideals. This article aims to analyze the identity positioning of twelve Mexican women in narratives regarding professional obstacles, and to characterize the different tensions that emerge in their construction of more modern identities. The interviews were conducted following a multi-sited ethnography approach. The analysis was carried out based on the idealized cognitive model (icm), the experienced relational model (erm), force dynamics, and the positioning theory. From this analysis, it is worth noting that the interviewees have found ways to construct or validate their identities thanks to or despite their professions.
Keywords: idealized cognitive model; experienced relational model; multi-sited ethnography; positioning; force dynamics
1. Introducción
1.1. La mujer moderna idealizada
El protagonismo de las mujeres en la vida profesional se ha fortalecido en las últimas décadas alrededor del mundo. Aunado a la masificación de movimientos contraculturales a favor de los derechos de las mujeres, el cambio hacia una economía postindustrial basada en el conocimiento ha requerido de la formación de trabajadoras altamente capacitadas. Con la expansión del acceso a la educación necesaria para cubrir estos puestos especializados, muchas han encontrado mayores oportunidades de crecimiento laboral y económico (Reckwitz, 2021). En México, la participación de las mujeres en el mundo laboral se ha duplicado en los últimos 50 años: de representar 20% de la población ocupada en 1970, en 2019 se alcanzó un 42% de participación en las zonas urbanas del país (Zabludovsky, 2007, 2020).
Ser profesionista es una identidad que emerge de un conjunto de procesos discursivos y materiales mediante los cuales muchas mujeres ejecutan y negocian sus identidades. Si bien en un principio se trataba de una identidad restringida a individuos masculinos con las credenciales educativas necesarias para desempeñar una profesión específica, actualmente ser profesionista implica una serie de atributos idealizados respecto a las relaciones que las personas establecen con su trabajo, más allá del trabajo en sí que realizan (Caza & Creary, 2016: 259). En tal sentido, las profesionistas que se han formado para ocupar esta clase de puestos flexibilizan y actualizan continuamente sus capacidades y conocimientos a fin de responder a las necesidades cambiantes del mercado laboral (Wilkinson, Hislop & Coupland, 2016: 6).
Ante un mayor ingreso al mundo laboral y la postindustrialización de la economía —que implica un mayor acceso a la educación—, muchas mujeres aspiran a formar parte de la clase trabajadora altamente especializada. Un trabajo de este tipo les asegura mayor independencia económica, así como autonomía, experiencia y conocimiento, lo cual, a su vez, se traduce en más capital económico, cultural, político y social (Wilkinson et al., 2016). Esta idealización de modernidad promueve una mitología de equidad entre todos los miembros de la sociedad, una equidad que se logra a partir de la autorrealización laboral y el crecimiento profesional. Por ello, formar parte de esta nueva clase media se ha vuelto un imperativo en la construcción de identidades femeninas alejadas de la imposición de roles heteropatriarcales más tradicionales; ser profesionistas es central en la realización como mujeres modernas.
1.2. Las realidades de mujeres modernas
Una mayor participación de mujeres en el mundo laboral no siempre asegura una mejora en su nivel de vida. En México, las políticas neoliberales que han marcado las últimas décadas han disminuido la calidad de muchos de los empleos a los que las profesionistas, incluso las más especializadas, pueden aspirar (Emmelhainz, 2021; Garrido Flores, 2023). La inseguridad laboral producto de contratos de corta duración, la falta de pagos u oportunidades de mejora salarial, la proliferación de empleos subordinados que no ofrecen derechos sociales o asistenciales, así como la falta de representación sindical que limita el apoyo colectivo al que las trabajadoras pueden acceder son algunos de los rasgos que afectan sus vidas laborales en más de una dimensión (Garrido Flores, 2023: 19). Además, con las nuevas tecnologías que facilitan la hiperconectividad social, se han borrado los límites espaciotemporales que distinguían la vida dentro y fuera del trabajo, por lo que las responsabilidades laborales dejaron de estar constreñidas a un espacio físico y a horarios delimitados, invadiendo así los demás aspectos de la vida de las trabajadoras (Hofmeyr, 2022). Por si eso no fuera suficiente, muchas de ellas también tienen que enfrentar ambientes hostiles que las someten a varios tipos de discriminación y violencia laboral.
Las trayectorias profesionales de muchas mujeres no son caminos parejos, sino caminos accidentados por una serie de complicaciones que están forzadas a enfrentar. En estos casos, en lugar de construir una identidad profesionista sobre una trayectoria idealizada basada en la acumulación de éxitos, las mujeres tienen que construirse a pesar de trayectorias reales, en las que resisten, se adaptan o, en el peor de los casos, sucumben a problemas sobre los que no tienen ningún grado de control. La autopercepción identitaria de estas mujeres existe, entonces, en un campo de tensión entre el deber ser de una mujer moderna profesionista y una realidad que aún se opone a esta realización.
Para dar cuenta de las negociaciones identitarias de mujeres mexicanas en este campo de tensión, retomo los estudios críticos del discurso y la lingüística cognitiva (Hart, 2010). Específicamente, utilizo el modelo cognitivo idealizado (mci; Lakoff, 1987) de mujer profesionista moderna y el modelo relacional experimentado (mre; Moreno Batista, 2023) de mujer profesionista real. A partir de esto, planteo como objetivo principal explicar la construcción narrativa de la identidad de mujeres mexicanas en entrevistas sobre obstáculos que han enfrentado en sus trayectorias profesionales.
Los objetivos específicos son:
- Caracterizar la relación conceptual que las mujeres establecen ante obstáculos a través de las construcciones lingüístico-discursivas reportadas del proceso de dinámica de fuerzas (Talmy, 2000a, 2000b; Hart, 2010).
- Describir las posturas identitarias emergentes de las entrevistadas con o frente a sus experiencias profesionales.
El artículo se divide en los siguientes apartados. En §2, presento el marco teórico sobre el cual se sustenta esta investigación y, posteriormente, en §3, la metodología empleada para construir el corpus y desarrollar los pasos analíticos. En §4, presento el análisis y, por último, en §5, la discusión de los resultados.
2. Marco teórico
2.1. Narrativa identitaria y posicionamiento
La narrativa es una herramienta de la cognición que organiza el caos de la experiencia en estructuras discursivas y negocia tensiones entre expectativas y realidades (Bruner, 1991; Herman, 2013). Siguiendo a Block (2018), las narrativas suceden simultáneamente en dos escalas espaciotemporales, una a nivel macro y la otra a nivel micro. En el nivel macro, que corresponde a la escala global y a un largo plazo, tenemos los Discursos1 que le dan cohesión a una sociedad y que conforman su contexto histórico y cultural. En el nivel micro —cuya escala es la local e inmediata de la experiencia individual en que emerge la identidad narrativa y ocurren las interacciones comunicativas— emergen los discursos y, por ende, es donde se estudia la superficie lingüística.
Siguiendo esta categorización, en el nivel micro, las profesionistas valoran las consistencias y contradicciones de sus comportamientos para darle un sentido de unidad, propósito y significado a sus trayectorias y a sí mismas (McAdams & Pals, 2006). Gracias a la narrativa, las mujeres se construyen en estructuras discursivas relativamente estables, estableciendo diálogos entre los niveles más personales de su experiencia y los Discursos compartidos del nivel macro, a fin de formar y conformar parte del momento sociohistórico en el que viven (Ricœur, 1984; Bruner, 1987; De Fina, 2015; Freeman, 2015).
Para analizar el nivel discursivo de la identidad narrativa, el posicionamiento es una herramienta productiva, sustentada en la evidencia de la superficie lingüística. Describe prácticas discursivas por medio de las cuales los sujetos se comprometen práctica, emocional y epistémicamente con las categorías de identidad y las prácticas discursivas asociadas a ellas (Herrera Chávez & Pfleger, 2023). Desde esta perspectiva, se estudia la identidad no como algo estático o innato, sino como un constructo emergente y dinámico del material discursivo (Deppermann, 2013).
Bamberg (1997) distingue tres niveles de posicionamiento, el de los personajes al interior de la historia, el de quien narra frente a una audiencia y el que la persona narradora toma respecto a sí misma. Para los propósitos de este trabajo, me centro en la interacción de los dos primeros niveles siguiendo las elaboraciones de Lucius-Hoene y Deppermann (2000) y Herrera Chávez y Pfleger (2023). Estos autores apuntan a dos funciones de la narrativa, una referencial, que implica la construcción y posicionamiento de personajes dentro de un mundo narrativo, y otra performativa, que tiene que ver con el acto mismo de narrar, en la cual la persona narradora se posiciona ante una audiencia en el espacio de interacción. Estas dos funciones no son independientes, sino que se construyen conjuntamente. Por ejemplo, cuando las profesionistas narran sus experiencias, tienen que establecer un vínculo con el mundo narrado, es decir, con el plano referencial del primer nivel de posicionamiento, y con el mundo de la interacción, el plano en el que interactúan los sujetos conceptualizadores y se dan los posicionamientos del segundo nivel (Herrera Chávez & Pfleger, 2023).
En esta investigación, el plano performativo ocurre en el contexto de una entrevista autobiográfica. La intimidad que se construye por la autorreflexión en estos espacios sugiere más compromiso personal de las entrevistadas con sus historias y su autopresentación. Este acto de construirse a sí mismas y a sus experiencias ante una entrevistadora evoca aspectos idealizados de reivindicación identitaria a las que ellas se sienten obligadas a responder (Lucius-Hoene & Deppermann, 2000). En otras palabras, cuando la entrevistadora les plantea participar en una entrevista sobre experiencias de mujeres mexicanas actuales, ellas parten de explicar su experiencia con base en los mci que las hacen legibles ante su audiencia y las anclan en un espacio social compartido.
2.2. Modelo cognitivo idealizado de mujer moderna profesionista
El modelo cognitivo idealizado o mci es un modelo simplificado que abstrae las complejidades del mundo físico en estructuras cognitivas socialmente compartidas. Estos modelos organizan el conocimiento a través de procesos perceptuales y conceptuales para generalizar, simplificar y tipificar nociones culturales prototipizadas (Cienki, 2007: 176). En el caso del mci de mujer moderna, este tipifica un deber ser de la mujer. Ser independiente, exitosa y tener control absoluto sobre las propias decisiones —rasgos necesarios para realizarse como mujer moderna— son cualidades que idealmente el mundo laboral facilita, por lo que ser profesionista es constitutivo a este mci.
Según apunta Lakoff (1987), la estructura interna del mci se basa en una diversidad de construcciones mentales. Una de estas construcciones es la de escenarios compuestos por eventos organizados sobre una trayectoria que parte de un origen y se dirige a una meta (Cienki, 2007: 178–179). Cuando el mci de mujer moderna tipifica un deber ser, proyecta una sucesión de escenarios idóneos que devienen en la mujer profesionista. Independientemente del tipo de trabajo que desempeñen, muchas mujeres narran sus trayectorias y construyen sus identidades persiguiendo este mci. Aunque el mci es inalcanzable por ser idealizado, cumple una función primordial, pues es un modelo que antecede la experiencia y sienta las bases a partir de las cuales las profesionistas organizan y valoran sus experiencias laborales.
Al formar parte de la cognición social, este modelo idealizado precede las instanciaciones discursivas y, por lo tanto, las construcciones narrativas que las profesionistas hacen a partir de su experiencialidad (Shore, 1996; van Dijk, 2015). Por ello, cuando narran, lo hacen partiendo de una base conceptual organizada en escenas que conforman una trayectoria proyectada por el mci. Esta trayectoria consiste en gran medida en la resolución de problemas especializados que detonan la acumulación de logros y el alcance y reformulación de nuevas metas. La capacidad de resolver problemas es esencial para caracterizar a la mujer moderna, pues, además de ser especialista, debe de tener capacidades analíticas para pensar, procesar, internalizar nueva información y crear nuevos conceptos (Hofmeyr, 2022: 49). En una economía que centra el valor del ser humano en su fuerza de trabajo (Clack, 2020), ser una profesionista que resuelve problemas con creatividad y perspicacia es central para devenir una mujer moderna. Sin embargo, las realidades que enfrentan muchas mujeres distan mucho de la trayectoria simplificada por el mci, por lo que se propone el mre que se describe a continuación.
2.3. Modelo relacional experimentado de mujer moderna profesionista real
Inevitablemente, existe una brecha entre las simplificaciones abstraídas por el mci y las complejidades de la realidad. Para dar cuenta de esta diferencia, Moreno Batista (2023) propone el modelo relacional experimentado o mre. Mientras que el mci es una construcción socialmente compartida, abstracta y simplificada del mundo, el mre es un modelo que se basa en la experiencia individual de los sujetos conceptualizadores y sus relaciones con las complejidades de la vida real.
Ambos modelos están en constante diálogo. Por un lado, el mre se basa en la interacción experiencial, concreta y particular de las profesionistas. Por el otro, el mci sustenta estructuras tipificadas a partir de las cuales procesan, evalúan y les dan sentido a sus experiencias individuales. El mci antecede la experiencia y promueve reformulaciones del mre para construir o alcanzar el escenario óptimo al que las mujeres aspiran. Aunque el mci no pueda cumplirse, siempre proyectará una guía para el mre. En las entrevistas realizadas, las mujeres construyen sus narraciones con relación a este modelo. Ellas identifican obstáculos a resolver para validarse como profesionistas. No obstante, la naturaleza de estos obstáculos es mucho más compleja, por lo que las entrevistadas presentan formas que exceden una simple trayectoria de acumulación de éxitos profesionales. Para dar cuenta de esta variabilidad, empleo el esquema de dinámica de fuerzas, que explico a continuación.
2.4. Dinámica de fuerzas
El esquema de dinámica de fuerzas da cuenta de una cualidad esencial de existir en un mundo intersubjetivo. Desde que nacemos, nuestras experiencias se nutren de la interpelación con otros cuerpos que nos miran, ignoran, interrogan, nos sonríen, apoyan, nos ponen el pie y en general nos acompañan en este mundo de corporeidad intersubjetiva (Di Paolo, Cuffari & De Jaegher, 2018: 76). Como proceso conceptualizador, la dinámica de fuerzas esquematiza en una estructura Gestalt la relación de dos entidades en términos de fuerza, ya sea que esta resulte en el ejercicio, obstrucción, resistencia o eliminación de una de las fuerzas (Talmy, 2000a, 2000b; Croft & Cruse, 2004). A nivel narrativo, este esquema organiza las historias alrededor de agonistas y antagonistas dentro de estructuras de acción que involucran objetivos en conflicto (Herman, 2013: 236). La entidad agonista, que en este caso son las profesionistas que narran, es la entidad foco cuya fuerza intrínseca tiende a la acción o a la inacción, mientras que la entidad antagonista, sus obstáculos, es la que ejerce fuerza sobre la agonista, ya sea que la obstruya o la apoye (Talmy, 2000a, 2000b; Hart, 2010).
Las experiencias de las profesionistas en el dominio laboral se desarrollan en este mundo intersubjetivo. Mediante el esquema de dinámica de fuerzas estas narrativas se organizan en una relación de interpelación de fuerzas agonistas y antagonistas. Dependiendo de los obstáculos presentados en su trayectoria, emergen diversos esquemas de dinámica de fuerzas que producen patrones lingüístico-discursivos y estos, a su vez, organizan la narrativa y consolidan posicionamientos identitarios. Para proceder al análisis de estos patrones en las entrevistas, en la siguiente sección presento el proceso metodológico sobre el cual se sustenta el análisis.
3. Metodología
Esta investigación es un caso de estudio de corte cualitativo. Los datos que analizo provienen de mi proyecto de investigación doctoral. Este corpus está compuesto por narrativas de doce entrevistas semiestructuradas realizadas a mujeres profesionistas de diferentes estados de México que se llevaron a cabo entre el 2022 y el 2023. Todas ellas tienen aproximadamente entre 25 y 43 años y viven en zonas altamente urbanizadas. Inicialmente establecí un rango etario entre 25 y 40 años para aumentar las posibilidades de contactar con mujeres que tengan una trayectoria laboral significativa. Sin embargo, este rango fue flexible, pues las experiencias que conforman el fenómeno de la mujer moderna profesionista no se constriñen a una edad muy delimitada.
Para seleccionar las diferentes localidades en donde se ubican las profesionistas, seguí una aproximación multisituada (Marcus, 2001), que conceptualiza las relaciones sociales como conjuntos de sistemas que trascienden espacios geográficos definidos y autocontenidos. Estudiar las sociedades actuales implica reconocer su multiplicidad y apertura (Massey, 2005: 8), pues las personas, la información, los bienes y las ideas están en un constante estado de desplazamiento que sitúa a las sociedades invariable e inevitablemente dentro de conjuntos más amplios no reductibles a superficies geográficas delimitadas (Falzon, 2009: 4–5). Como fenómeno social, la modernización de las identidades de las mujeres es un fenómeno expandido y no limitado a un solo territorio. Las estructuras económicas, sociales y culturales que determinan sus subjetividades son compartidas por mujeres de localidades tanto dentro como fuera del país. El auge de las redes sociales, además, ha facilitado y potencializado el reconocimiento de experiencias compartidas entre mujeres de diversas partes del mundo. En este sentido, el fenómeno de las mujeres modernas profesionistas debe entenderse como uno sustancialmente continuo, pero espacialmente no contiguo (Falzon, 2009; cf. Seligmann & Estes, 2019; Sunder Rajan, 2021; Çağatay, Liinason & Sasunkevich, 2022).
Bajo este entendido, categoricé a México en seis regiones. De cada una de estas zonas seleccioné dos estados contrastantes con el fin de diversificar los contextos en los que viven las profesionistas. Posteriormente, realicé una descripción etnográfica de las urbes de cada estado para construir una diversidad de casos y aumentar así las posibilidades de contactar con mujeres cuyas experiencias estuvieran intersectadas por las particularidades de sus localidades. El Cuadro 1 resume los perfiles de las entrevistadas.
Una vez que contacté a estas profesionistas, realicé entrevistas a profundidad semiestructuradas, instrumento que facilita un balance para cumplir con los objetivos de la investigación sin dejar de lado espacios para que las participantes profundicen en sus experiencias individuales y narren desde su diversidad (Corbetta, 2003). Con los datos obtenidos, identifiqué los segmentos que estuvieran relacionados con los obstáculos en la trayectoria laboral. Para analizarlos, identifiqué patrones lingüístico-discursivos recurrentes entre ellas y categoricé las narrativas en tres grupos de acuerdo con los esquemas de dinámica de fuerzas prominentes. Con esta información, identifiqué y analicé los posicionamientos que las entrevistadas toman en el primer y segundo niveles. En las siguientes secciones, presento el análisis resultante de cada uno de estos tres grupos.
4. Análisis
Las identidades narrativas se organizan en una serie de desdoblamientos espaciotemporales que operan en una escala macro y otra micro. En la escala macro, la autopercepción identitaria se localiza y dialoga con el mci de mujer moderna profesionista. En la escala micro de la experiencia individual, la identidad narrativa se despliega y dialoga simultáneamente ante una audiencia localizada en el espacio presente de la interacción y ante un yo que se construye a lo largo del tiempo y el espacio en busca de un sentido de unidad. A su vez, el esquema de dinámica de fuerzas organiza a los diferentes participantes en una Gestalt dentro de la cohesión de una narrativa. Dependiendo de la naturaleza de los obstáculos, categoricé las narrativas en tres grupos:
- Grupo 1: corresponde al grupo de mujeres cuyos obstáculos potencializan sus trayectorias laborales y consolidan su identidad profesional. El esquema prominente que organiza las narrativas es un esquema de mujeres agonistas (+) que resuelven obstáculos antagonistas (-). Dado que los obstáculos no detienen la trayectoria, las entrevistadas realizan el mci (+).
- Grupo 2: los obstáculos impactan negativamente las trayectorias, ya que las mujeres tienen que enfrentar problemas que no pueden resolver. En el esquema prominente que organiza las narrativas, las mujeres agonistas (+/-) resisten a los obstáculos antagonistas (+/-). Cuando los obstáculos desvían la trayectoria, las entrevistadas intentan realizar el mci (+/-).
- Grupo 3: la fuerza de los obstáculos detiene la trayectoria; las mujeres enfrentan problemas como violencia laboral o inestabilidad económica que no solo interrumpen su desarrollo, sino que también inhiben y ponen en peligro sus identidades. El esquema prominente organiza estas narrativas en entidades agonistas (-) inhibidas por obstáculos antagonistas (+). Cuando los obstáculos detienen la trayectoria, las mujeres no realizan el mci (-).
De acuerdo con esta categorización, en este artículo propongo los siguientes puntos. En primer lugar, cuando las profesionistas narran sus experiencias ante obstáculos, ellas se desdoblan en un yo narrado que enfrenta a antagonistas y se posiciona en el nivel uno, y otro yo que le narra a la entrevistadora y se posiciona en el nivel dos. En segundo lugar, en el acto de narrar, las entrevistadas estructuran sus experiencias dialogando con el mci de mujer moderna profesionista. Cuando el mre es cercano al mci, se unifica la identidad profesionista a partir de la identificación positiva entre los dos niveles de posicionamiento. Por el contrario, cuando el mre es lejano al mci, los posicionamientos de los dos niveles construyen una identidad enfrentada contra sí misma que pone en crisis este sentido de unidad. En los siguientes apartados ahondaré en estos dos puntos a través del análisis lingüístico-discursivo de cada uno de los grupos propuestos.
4.1. Grupo 1
La realidad experimentada por las mujeres que conforman este grupo es cercana al mci de mujer moderna, por lo que ellas construyen identidades con un sólido sentido de unidad. Los obstáculos que estas mujeres enfrentan, lejos de fracturar sus trayectorias, las impulsan, pues resolverlos promueve posicionamientos de profesionistas agentivas y solidifica la construcción de identidades especializadas. Las mujeres que conforman esta categoría son 3, la mujer de Puebla (pue), de Ciudad de México (cdmx) y de Baja California Sur (bcs).
En el esquema de dinámica de fuerzas prominente en estas narrativas, las mujeres se conceptualizan como agonistas (+) que resuelven obstáculos antagonistas (-) propios de sus actividades profesionales. Este esquema resulta de las recurrentes relaciones colaborativas entre las narradoras y sus espacios de trabajo. En los ejemplos (1-3), las entrevistadas construyen escenas hipotéticas a través del discurso referido para ejemplificarle a la entrevistadora el tipo de tareas especializadas que realizan. Veamos los extractos narrativos de la gerente de ventas de Puebla (pue), la administradora turística de Baja California Sur (bcs) y la activista de Ciudad de México (cdmx):2
(1) […] ha sido un reto, pero, a través de la comunicación, mandar correos, bajarle la información puntual a los chicos, a lo mejor de que no va a llegar tal unidad, coméntaselo a tu cliente antes de que tú me programes y le digas al cliente que ya le vamos a entregar, primero yo te digo que no ha llegado tu unidad, ¿no?, entonces también prevé, a lo mejor, el cómo manejar al cliente sobre... información correcta, ¿no?, y... pues, la verdad es que sí, sí me gusta [ríe] (pue).
(2) […] lo del front me gustaba, me gustan los números, me gusta... la recepción es... o sea, la parte de atrás es mucho de como hacer rompecabezas. O sea, hay huéspedes que así tal cual la cuenta como todo lo que consumen, ta ta ta ta tá, lo imprimes y te lo pagan. Eso es lo sencillo. Lo difícil es cuando... vienen grupos y entonces viene la coordinadora y te dicen, a ver, quítales el desayuno, o mételes un crédito de tal, o esto, o sea, es armar un rompecabezas. Cuando vienen, por ejemplo, a veces los reclamos de cuentas. Es que aquí está diciendo mi cuenta que me gasté veinte pesos de más, pero ¿en qué? Entonces es investigarle y, y buscar, y dónde, y en este renglón, y aquí, es que dejó veinte pesos de propina, señor, pero... esta cuestión de la investigación, de la administración, de los números, también me gustó, me gustaba mucho (bcs).
(3) Los casos que no me dejan dormir tranquila y que son los que me tienen como con trauma vicario [ríe] son precisamente las mamás lesbianas no gestantes a las que les quitan a los hijos y entonces las leyes en su estado le dicen, ay, pero pues si tú no eres nada, ¿tú qué? O sea, tú eres una señora que estaba ahí como niñera cuidando a la criatura entonces eso, eso. […] Y [enfatiza] no importa si la mamá gestante es violenta, no importa si la mamá gestante en realidad no tenía ganas de tener a la criatura desde el principio, sino que la tuvo para, para la otra, o lo que sea, no importa, no importa, el Estado decide que la que gestó es la que se queda con la criatura. ¡Ay, no, no, no! Son unas cosas muy tristes, pero bueno, o sea, yo sé que con mi trabajo sí se hace la incidencia para que esto poco a poco vaya cambiando (cdmx).
En estas narrativas, las mujeres abstraen un modelo prototipizado de su día a día para reconstruir una escena hipotética con interlocutores también hipotéticos en la que ellas resuelven algún tipo de complicación. En (1), pue interpela a un colega hipotético en su narración y le ordena seguir una serie de pasos, “antes de que tú le digas al cliente, yo te digo primero”. En (2), son los clientes quienes inician y detonan las capacidades investigativas de bcs para resolver sus problemas, “viene la coordinadora y te dicen, a ver, quítales el desayuno, o mételes un crédito de tal”. En (3), cdmx personifica al Estado para construirlo como un agente volitivo que se opone a los derechos de las madres lesbianas no gestantes, “las leyes en su estado le dicen, ay, pero pues si tú no eres nada, ¿tú qué?”, “el Estado decide que la que gestó es la que se queda con la criatura”. En este caso, el modelo prototipizado que ella abstrae se basa en el conocimiento adquirido durante su trayectoria como activista que lucha por los derechos de las madres lesbianas.
La capacidad de acción de las profesionistas se evidencia en conceptualizaciones positivas a sus obstáculos. En el ejemplo (1), pue se refiere a ellos como retos. Los retos profesionales son necesarios para impulsar la trayectoria de crecimiento laboral, pues validan los esfuerzos de los agentes cuando ellas los resuelven. En (2) y (3), las profesionistas se posicionan como agentes que se involucran activamente con el mundo para resolver problemas. En (2), bcs lo hace refiriéndose a sus obstáculos como la actividad lúdica de “armar un rompecabezas”. En (3), cdmx enfatiza su alta agentividad a través de los dos pronombres de la primera persona del singular, el verbo epistémico saber y el adverbio sí, que reitera la acción del cambio, “yo sé que con mi trabajo sí se hace la incidencia”. Dentro de estos mundos narrativos, ellas se conceptualizan como agonistas (+) que se involucran en la resolución de retos antagonistas (-). Los posicionamientos emergentes de este esquema son el de profesionistas que dirigen, investigan e inciden en sus trabajos gracias a sus conocimientos.
En los posicionamientos de segundo nivel, ellas se reafirman ante la entrevistadora y se posicionan favorablemente como narradoras con sus experiencias y con sus historias. Esto se observa en la reiteración de verbos experienciales positivos que enmarcan las narraciones; mediante la repetición las entrevistadas enfatizan lo mucho que les gustan o gustaban sus trabajos: “y… pues la verdad es que sí, sí me gusta [ríe]” (pue); “lo del front me gustaba, me gustan los números […] esta cuestión de la investigación, de la administración, de los números también me gustó, me gustaba mucho” (bcs). En el ejemplo (3), las valoraciones de cdmx son negativas, pero no porque ella no se identifique con lo que hace, sino por la naturaleza de los problemas que resuelve como activista, “los casos que no me dejan dormir tranquila y que son los que me tienen como con trauma vicario [ríe] […] ¡Ay, no, no, no! Son unas cosas muy tristes”. En este caso, estas valoraciones también construyen una identidad emocionalmente relacionada con su trabajo.
Los posicionamientos emergentes en estas narrativas tan cercanas a realizar el mci construyen identidades con un sentido de unidad y coherencia a lo largo de diferentes puntos espaciotemporales. Como personajes dentro del mundo narrado, ellas se conceptualizan como entidades agentivas cuya capacidad de acción se despliega en una amplia variedad de actividades. Como narradoras partícipes de una entrevista, se posicionan con estas experiencias ante la entrevistadora a través de valoraciones positivas. En el despliegue de actividades, las experiencias del pasado construyen identidades que se extienden al momento de la interacción con la entrevistadora y se valoran, ante ella, como experiencias que las motivan a seguir trabajando.
4.2. Grupo 2
En este segundo grupo, la realidad experimentada desvía las trayectorias de las profesionistas. Los obstáculos característicos de estas narrativas derivan de problemas ajenos a sus trabajos y se extienden por largos periodos temporales, que pueden ser varios meses, años, o incluso toda su vida. Ellas confían en sus capacidades especializadas, pero se enfrentan a situaciones que escapan de su capacidad de acción y que, más que poner a prueba sus conocimientos, ponen a prueba su adaptabilidad. En un intento por recuperar el control, estas mujeres construyen narrativas de resistencia. Quienes conforman este grupo son cinco profesionistas que viven en Chiapas (chp), Quintana Roo (qroo), Jalisco (jal), Nuevo León (nl) y Sinaloa (sin), respectivamente.
En el esquema de dinámica de fuerzas que propicia esta realidad experimentada, las mujeres se conceptualizan como entidades agonistas (-/+) que resisten obstáculos antagonistas (+/-). El esquema es producto de esfuerzos continuos por resistir problemas que no van a resolverse pronto. En el proceso de organización narrativa, las profesionistas sintetizan y organizan en breves extractos experiencias que se dieron por largos periodos temporales y frente a los cuales ellas trataron de adaptarse, como se muestra en los ejemplos (4-6):
(4) Y, prácticamente, cuando yo empecé la agencia tuve nada más como año, año y medio activa y después vino la pandemia y se me vino el plan, pero no, no fue algo que dijera, ay, sí, lo voy a cerrar, ¿no? Lo mantuve todo por redes sociales […] Y pues ahorita tendría como unos dos meses que me vine acá a la oficina de, de mi domicilio. Quise modificar, porque irme a Chiapa de Corzo es como unos 30, 40 minutos. Entonces me quedaba de punta a punta y dije, no, es mucho combustible, tiempo... Y luego pues estábamos reactivando, era también otro... otro desnivel de decir, bueno, tal vez sí me vaya bien hoy o en estos días. Entonces mejor decidí venir a mi casa y tener la sucursal allá en Chiapa de Corzo (chp).
(5) Y entonces después me hablaron de Xcaret y era una cosa de call center, y dije, pues eso suena bien feo, pero pues... pues eran seis horas nada más, y era aquí súper cerquita de mi casa, entonces dije, bueno, pues vamos, ¿no?, y... eso me quedé, me quedé, me quedé, o sea, como que la inercia te va llevando y... nunca me gustó. Siempre lo odié, siempre se me hizo aburrido, pero fui aprendiendo de ventas y luego, pues ventas es bastante bueno, buena paga por las comisiones y eso, y pues como que sí me quedé un buen rato hasta que ya me fastidié, o sea, el dinero ya no fue suficiente [...] Aguanté bastante, porque era buen... buen salar-, o sea, pues eran buenas comisiones y... eso me ayudó a hacer otras cosas, pero sí, no, está muy feo [ríe] (qroo).
(6) Yo por mi condición, este, a mí de chiquita me decían, no pues, los doctores, no, es que no creemos que vivas tanto, entonces ya, yo realmente nunca pensé que iba a llegar a los treinta y nueve. Entonces también, también a lo mejor por eso no pensé como qué sigue, ¿no?, qué voy a hacer, como que todo, todo se fue dando. Entonces más bien es como... como que vives al día y ya... qué chido [ríe] treinta y nueve y aquí seguimos (sin).
En estos ejemplos, la fuerza del antagonista se conceptualiza como un movimiento que las mujeres no controlan y a cuya inercia ellas se someten, “se me vino el plan”, “me quedé, me quedé, me quedé, o sea, como que la inercia te va llevando”, “como que todo se fue dando”, “nunca pensé que iba a llegar”. La fuerza restringida que las entrevistadoras conceptualizan no se traduce en una que supere al antagonista, sino a la que trata de resistir o adaptarse, “lo mantuve todo por redes sociales”, “aguanté bastante”, “treinta y nueve y aquí seguimos”. En estos casos, el esquema de dinámica de fuerzas emerge en verbos de un movimiento limitado en donde los obstáculos ejercen una fuerza negativa sobre la trayectoria, pero sin inhibir la fuerza de las profesionistas completamente.
De este esquema emergen posicionamientos del nivel 1 que se distancian de los obstáculos en el mundo narrativo, sin que esto afecte sus posicionamientos con ellas mismas. Cuando las mujeres de este grupo reconstruyen sus experiencias condensan un largo periodo temporal en una breve concatenación de eventos, los cuales son recurrentemente anclados en un tiempo pasado con verbos en pretérito perfecto, “empecé la agencia”, “vino la pandemia”, “lo mantuve”, “dije”, “decidí”, “me hablaron”, “me quedé”, “me fastidié”, “aguanté”, “nunca pensé”. Esto implica que las narradoras se distancian conceptualmente de los eventos que están narrando, pues estos verbos abren un espacio mental ubicado en un tiempo diferente al momento de la entrevista. De esta relación conceptual que establecen con sus obstáculos emergen posicionamientos también distantes. A diferencia del grupo anterior, las narrativas de este grupo carecen de valoraciones positivas que las lleve a posicionarse con sus obstáculos. En su lugar, se mantienen relativamente neutrales, como se ve en (4) y (5), “vino la pandemia y se me vino el plan”, “no creemos que vivas tanto, entonces ya […] como que vives al día y ya… qué chido [ríe]”. Por su parte, la profesionista en (6) fluye entre posicionamientos frente a y con su trabajo coordinados con una conjunción adversativa, “siempre lo odié, siempre se me hizo aburrido, pero fui aprendiendo de ventas”. Vemos que, respecto al grupo 1, hay un mayor distanciamiento de las profesionistas ante sus obstáculos, pues al final de cuentas, se trata de dificultades que limitan sus trayectorias y las empiezan a alejar del mci. Sin embargo, esto no ocasiona que haya un quiebre en su construcción identitaria.
A pesar de esta inhibición en sus trayectorias, las narradoras continúan identificándose con las decisiones que tomaron en su momento y que reconstruyen en el mundo narrado. A nivel discursivo, este momento específico se narra mediante el discurso referido, con el que las profesionistas presentan su resolución como un acto de habla (Austin, 1962; Searle, 1969); en este sentido, el acto de decir conlleva el acto de decidir: “no fue algo que dijera, ay, sí, lo voy a cerrar, ¿no?” “y dije, no, es mucho combustible […] Entonces decidí venir a mi casa”, “y dije, pues eso suena bien feo […] entonces dije, bueno, pues vamos, ¿no?”. En ambos ejemplos, las profesionistas sopesan ventajas y desventajas, como aceptar un trabajo aburrido, pero corto y cercano a casa, o comparar los gastos de transporte frente a los gastos de tener una oficina en casa. Luego de esta valoración, las entrevistadas toman una decisión que, conceptualmente, les devuelve su capacidad de desplazamiento. Esto lo vemos nuevamente en verbos de movimiento, “bueno, pues vamos, ¿no?”, “decidí venir a mi casa”, “treinta y nueve y aquí seguimos”. Aunque estas acciones no solventen los problemas mayores, las profesionistas buscan formas de ejercer su limitada agentividad como entidades agonistas (-/+). A través de estos actos de decisión las narradoras se identifican y posicionan con las decisiones de su yo narrado dentro del espacio de interacción. En el caso de (4) y (5), esta identificación entre el nivel de la interacción y el mundo referencial se observa en las muletillas interrogativas “¿no?” que preceden la toma de decisión. Estas muletillas invitan a una respuesta por parte de la interlocutora y, de esta manera, anclan la afirmación previa en el espacio de la interacción del nivel 2 de posicionamiento.
Como vemos, a diferencia del grupo 1, en este los obstáculos conceptualizados no promueven trayectorias de crecimiento profesional, sino que las desvían, pero sin poner en peligro sus identidades. Las cualidades que se focalizan en estas narraciones no tienen que ver con sus habilidades especializadas, sino con sus acciones de resistencia. Como personajes que se mueven dentro de un mundo narrado, ellas se conceptualizan como entidades que resisten. Si bien la fuerza de los antagonistas las limita, esto no merma por completo su capacidad de acción. Por tanto, ellas tratan de recuperar su agentividad a través de sus decisiones. En estos momentos el yo que está narrando se identifica y posiciona con el yo que está siendo narrado a través del discurso referido, como sucede en el grupo 1. Este tipo de posicionamiento es posible dado que las profesionistas encuentran formas de ejercer su limitada agentividad frente a obstáculos que aún pueden resistir. Esto es lo que diferencia a estas narrativas del siguiente grupo, como veremos a continuación.
4.3. Grupo 3
Las realidades experimentadas por las mujeres que conforman esta categoría son las más alejadas del mci. Estas mujeres tienen trabajos precarios, enfrentan problemas familiares que detienen su desarrollo profesional o laboran en espacios violentos que ponen en duda sus conocimientos especializados. Quienes integran este grupo son cuatro, residentes de las ciudades de Chihuahua (chh), Colima (col), Querétaro (qt) y Zacatecas (zac).
En el esquema de dinámica de fuerzas dominante en estas narrativas, las mujeres se conceptualizan como entidades agonistas (-) inhibidas por obstáculos antagonistas (+). La fuerza de los obstáculos se impone por sobre la capacidad de acción de las mujeres, interrumpe sus trayectorias y limita su agentividad. El foco de estas narrativas se centra en eventos anecdóticos de casos extremos que exhiben la naturaleza conflictiva de sus relaciones laborales. Por la naturaleza de estas experiencias, la mayoría de ellas narra desde la frustración. Debido a esto, en las narrativas predominan metáforas corporeizadas que conceptualizan la fuerza superior de los antagonistas como un tipo de impacto corporal que perfila un dolor físico, como vemos en los ejemplos (7-11):
(7) Sí me llegó a tocar este… pues llevarme muchos golpecitos de, de esos (chh).
(8) O sea, y me costó sangre, sudor y lágrimas llegar ahí (chh).
(9) Y me pegó muy fuerte en el ego, y me pegó en mi seguridad (qt).
(10) En su momento sí como que me sentí, ¿sabes? Me sentí como apachurrada (qt).
(11) Y me encontré con... como... ¡con tantos baldes de agua! (zac).
En estos ejemplos son recurrentes las construcciones dativas. En estas, las profesionistas se construyen como entidades experimentantes receptoras de la fuerza violenta que imponen los antagonistas. Son ellas a las que les suceden las cosas y no las que actúan para que sucedan (Moreno Batista & Pfleger, 2024). Tanto las metáforas corporeizadas como las construcciones dativas con el clítico me son productos del esquema de dinámica de fuerzas en donde las profesionistas se conceptualizan como agonistas (-) que reciben pasivamente la fuerza de sus antagonistas (+); dinámica que se opone al mci de mujer moderna.
Este esquema produce patrones que sostienen la organización narrativa de experiencias adversas al mci. Veamos los siguientes extractos sobre las experiencias de la abogada de Chihuahua (12) y la ingeniera de Querétaro (13), quienes narran momentos críticos de sus trayectorias:
(12) Me he encontrado a mucha gente que... pues... pues sí, o sea, que, que te... hace llorar en un ratito, o sea, por... porque no sabes o... ajá, o sea, porque no sabes algo, porque tienes que hacerlo más rápido, porque tienes que... me, me llegaron a decir, por ejemplo, cosas como... en mi primer trabajo, que fue yo creo el más traumante de la vida [ríe] sí me llegaron a decir, por ejemplo, no sé, yo era recepcionista, estar contestando el teléfono y luego mi jefe, el aspirante a notario hablándome a un lado y yo así, pues no lo puedo escuchar porque estaba atendiendo a un cliente y sí me tocó que me dijera, por ejemplo, ¿pues qué no es mujer?, ¿qué no puede hacer varias cosas a la vez? Por ejemplo (chh).
(13) Me exponía ante todo el equipo y ante mis jefes, o sea, eso llegó a un punto donde mis jefes ya no confiaban en mí, mis líderes, y tenía que haber alguien, eh... supervisando qué era lo que yo hacía. Y me pegó muy fuerte en el ego, y me pegó en mi seguridad, o sea, me dio como esta... mmm... como síndrome de impostor, ¿sabes?, es que yo no merezco estar aquí, es que yo no sé nada, ¿no? Y enaltecía a mi otro compañero, ¿no?, o sea, llegué a un punto donde terminando un entrenamiento con él, eh, yo me puse a llorar de impotencia, porque es que, es que a lo mejor sí es cierto, a lo mejor yo no sé, a lo mejor saben más que yo. Eh... y me expuso frente... frente a mi equipo y eso fue lo que más me dolió (qt).
En (12), la entrevistada ejemplifica la hostilidad de su trabajo con una anécdota en la que su jefe en la notaría le impone un estereotipo femenino. En (13), la entrevistada narra un momento de quiebre en su autopercepción identitaria a raíz de la violencia laboral a la que estaba sometida. Los eventos aquí narrados no son eventos aislados, sino que forman parte de toda una dinámica que continuamente inhibe sus capacidades. Un patrón lingüístico-discursivo recurrente son las construcciones sintagmáticas con el verbo llegar como verbo principal, “me llegaron a decir”, “sí me llegaron a decir”, “eso llegó a un punto”, “llegué a un punto”. Por sí mismo, el verbo llegar perfila el momento puntual en el que un objeto o persona culmina la acción de cambiar de un lugar a otro sobre una trayectoria de desplazamiento (Ruiz Surget, 2017: 181). En estas narrativas, el punto en donde culmina la acción resultativa de cambio de lugar focaliza el cambio hacia eventos inesperados, no deseables y extremos (Moreno Batista, 2024), “llegó a un punto donde mis jefes ya no confiaban en mí”; “sí me llegaron a decir [...] ¿pues qué no es mujer?, ¿qué no puede hacer varias cosas a la vez?”. Estas construcciones introducen eventos o actos de violencia laboral, como la desconfianza de los jefes o comentarios misóginos. Estas experiencias no solo no cumplen con el ideal de la mujer profesionista, sino que incluso lo niegan. Mediante las construcciones sintagmáticas con el verbo llegar, las narradoras introducen y categorizan un evento puntual como la culminación de situaciones antecedentes que se han repetido y han alcanzado un punto extremo o climático opuesto al proyectado por el mci.
Estas experiencias son difíciles de narrar; las profesionistas tienen que considerar y reconsiderar sus palabras mientras se encuentran en el proceso. Esto lo observamos en las pausas de su narración y la reiteración de conectores. Durante las pausas, las entrevistadas evalúan su elección de vocabulario, reformulan ideas, buscan reafirmarse en lo que dicen o se toman un momento para poner en palabras algo que les sigue afectando, “me he encontrado a mucha gente que... pues... pues sí, o sea, que, que te... hace llorar en un ratito, o sea, por... porque no sabes o... ajá, o sea, porque no sabes algo”, “o sea, me dio como esta... mmm... como síndrome de impostor, ¿sabes?”, “eh... y me expuso frente... frente a mi equipo”. A su vez, las reiteraciones tratan de contener una narrativa desorganizada e interrumpida. En el ejemplo (12), la estructura “me llegaron a decir, por ejemplo” se repite en tres ocasiones, interrumpiendo cada vez el flujo de la narración, primero para adjudicar un valor emocional a su experiencia; segundo, para contextualizar a su interlocutora y, tercero, para introducir el punto central que chh quiere comunicar. Los conectores reiteran el peso de las palabras del jefe, pues recuperan el foco de la experiencia que se quiere compartir y contienen el enredado hilo narrativo con el que chh va construyendo su narrativa. Estos fenómenos producen narrativas poco fluidas que evidencian mayor distanciamiento conceptual entre las narradoras y los eventos que están narrando.
En estos eventos críticos, son los antagonistas quienes posicionan a las narradoras como malas profesionistas. Estos momentos se construyen con el discurso referido, a través del cual las voces de las entrevistadas quedan supeditadas a las voces más prominentes de los antagonistas. En (12) esta voz se presenta en discurso directo, “¿pues qué no es mujer?, ¿qué no puede hacer varias cosas a la vez?”, mientras que en (13) se expresa como discurso indirecto, “es que a lo mejor sí es cierto, a lo mejor yo no sé, a lo mejor saben más que yo”. En las repeticiones de los modales epistémicos “a lo mejor”, qt sopesa la veracidad y validez de afirmaciones previamente expresadas por su jefe; como narradora de sus experiencias, ella es consciente de haber internalizado erróneamente sus agresiones, lo que resulta en una ruptura en la identificación de la narradora con el yo que está siendo narrado, “me dio como esta... mmm... como síndrome de impostor, ¿sabes?”. La muletilla interrogativa “¿sabes?” está dirigida a la entrevistadora, lo que ancla esta valoración en el espacio de la interacción. Por lo tanto, como narradora, qt se posiciona frente a sí misma dentro del mundo narrado y reconoce con la entrevistadora esta inhibición de su identidad. El discurso referido reconstruye aquí la voz de terceros que les asignan identidades incompetentes a las entrevistadas y fracturan su autopercepción identitaria; lo que emerge de ello son posicionamientos de ellas enfrentadas contra sí mismas.
Estas narraciones son las más lejanas de cumplir con el mci, pues la fuerza superior de los antagonistas (+) niega las identidades profesionistas de las entrevistadas, inhiben su trayectoria y crean rupturas en el sentido de unidad de su autopercepción identitaria. En los grupos 1 y 2, el discurso referido es una herramienta discursiva con la que las entrevistadas se posicionan consigo mismas dentro del mundo narrado y unifica su identidad entre los dos niveles de posicionamiento. Por el contrario, en este grupo, el discurso referido focaliza momentos de ruptura en la construcción de sus identidades. El peso emocional que esto produce construye una distancia conceptual entre el mundo que se narra y el mundo de la interacción. Puesto que ellas quieren resignificarse frente a la fuerza destructiva de sus antagonistas, esto lleva a rupturas y posicionamientos encontrados frente a sus experiencias, sus colegas y frente a sí mismas.
5. Discusión de resultados
En este artículo analicé la construcción narrativa de la identidad de doce mujeres mexicanas en entrevistas sobre obstáculos profesionales. Para este fin, organicé los extractos en tres categorías con base en los esquemas de dinámica de fuerzas más prominentes, considerando tanto patrones lingüístico-discursivos en común como la naturaleza de los obstáculos que cada una refería, ya fueran dificultades propias de sus carreras y que impulsan sus trayectorias, complicaciones externas a sus áreas, que las desvían, o violencia laboral que detiene su desarrollo profesional. Con base en esta información, identifiqué y analicé los posicionamientos emergentes de cada grupo. El Cuadro 2 resume los hallazgos identificados.
En el primer grupo, las narrativas se construyen a partir de la abstracción de modelos basados en experiencias positivas y colaborativas recurrentes en sus espacios de trabajo. Este fue el grupo más pequeño, compuesto por tres de las doce mujeres entrevistadas. En estas narrativas, las profesionistas conceptualizan cercanía y colaboración con sus obstáculos. Proliferan construcciones altamente agentivas en las que ellas se posicionan en el nivel 1 como agentes que investigan y resuelven retos. En el nivel 2, en el plano de la interacción, le reafirman a la entrevistadora que estas experiencias son gratas con construcciones con el verbo gustar. La cercanía conceptual que existe entre ellas y sus experiencias se observa en las escenificaciones con diálogos y personajes hipotéticos construidas a través del discurso referido. En estas interacciones del mundo referencial, le muestran a la entrevistadora la naturaleza de sus trabajos y las identidades que emergen a partir de dichas vivencias. Las experiencias de este grupo construyen una trayectoria cercana a la proyectada por el mci, pues los obstáculos ofrecen oportunidades para promover y consolidar sus identidades especializadas tanto en el mundo narrativo como en el de la interacción.
En el segundo grupo, las entrevistadas ponen el foco de su narración en sus decisiones frente a una red compleja de eventos que ellas condensan y sintetizan. Este grupo es el más grande, incluye a cinco de las doce profesionistas. Los obstáculos enfrentados son fuerzas externas a sus trabajos que erosionan sus trayectorias y que ellas anclan en una temporalidad anterior al momento de la interacción. Con ello, las profesionistas comienzan a alejarse conceptualmente de sus obstáculos, tomando posicionamientos neutros, pero sin afectar el sentido de unidad de sus identidades en el nivel 1 de posicionamiento. En el nivel 2, le muestran a la entrevistadora que son ellas quienes tienen la última palabra. El discurso referido focaliza la narrativa en el proceso de toma de decisión que le da sentido de unidad a su identidad. Mediante estas decisiones ellas se posicionan como entidades capaces de adaptarse a los obstáculos que desvían sus trayectorias. Si bien en el grupo 1 la identidad emergente de los posicionamientos es la de una profesionista, en el grupo 2, esta resalta el carácter resiliente con el que ellas se construyen.
Por último, el tercer grupo es el que más se aleja de cumplir el mci. Su tamaño es muy cercano al anterior, con cuatro de las doce mujeres entrevistadas. Las narrativas de este grupo reconstruyen eventos anecdóticos críticos que ejemplifican dinámicas laborales violentas. Sus narraciones presentan rupturas en los dos niveles de posicionamiento. En el nivel 1, estos son impuestos por los antagonistas, mientras que, en el nivel 2, corresponden a los de las entrevistadas frente al yo del mundo referencial. Como estas narrativas son las más alejadas de cumplir con el mci, también son las más complicadas de expresar; por esta razón, su flujo es desorganizado y pausado. En la construcción de estas narrativas, el mci subyace la valoración y consecuente categorización de estos eventos como contrarios al deber ser de una trayectoria profesional ideal. Las identidades emergentes son identidades impuestas más estereotípicas.
Como vemos en el Cuadro 2, uno de los patrones recurrentes fue el uso del discurso referido. En el grupo 1, este recurso sirve para ejemplificar a la entrevistadora el tipo de actividades que las narradoras realizan día a día a través de diálogos colaborativos entre ellas y sus colegas del trabajo. En el 2, construye momentos de toma de decisión ante la entrevistadora para reiterarle que la decisión tomada fue la correcta. En el 3, este reconstruye puntos críticos en las experiencias de las profesionistas para ser compartidos con la entrevistadora. En todos los casos, el discurso referido trae el mundo referencial al mundo de la interacción y facilita la interacción dinámica entre los posicionamientos del nivel 1 y del 2.
Por otra parte, vemos que el mci subyace la organización narrativa de las experiencias de las entrevistadas. Las profesionistas que integran el primer grupo saben que pueden construir su éxito laboral ante la entrevistadora a partir de modelos prototipizados basados en sus experiencias vividas. En el segundo grupo, focalizan sus decisiones para construirse como entidades que no sucumben ante obstáculos que no pueden resolverse. Por último, las profesionistas del tercer grupo reconocen ante la entrevistadora que sus experiencias no cumplen con el mci. Compartir este tipo de experiencias en el contexto de una entrevista es difícil, pero también les ofrece una oportunidad de validarse a pesar de sus experiencias. Como vemos, las realidades experimentadas por estas profesionistas son más complejas que el mito que se ha creado alrededor de la idealización de una mujer moderna. De las doce mujeres entrevistadas, solo tres se construyen cerca del modelo. Las otras nueve han enfrentado obstáculos que afectan sus trayectorias de una u otra manera. A pesar de todo, ellas nunca dejan de buscar caminos para continuar significándose en su multiplicidad de identidades y no únicamente mediante identidades femeninas tradicionales y estereotipadas.
6. Referencias
Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Oxford: Clarendon Press.
Bamberg, Michael (1997). Positioning between structure and performance. Journal of Narrative and Life History, 7(1), 335–342.
Block, David (2018). Revisando el constructo de identidad en lingüística aplicada: antecedentes, bases, aclaraciones conceptuales e interseccionalidad. En Sabine Pfleger (Coord.), Lenguaje y construcción de la identidad. Una mirada desde diferentes ámbitos (pp. 25–55). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
Bruner, Jerome (1987). Life as narrative. Social Research, 54(1), 11–32. link
Bruner, Jerome (1991). The narrative construction of reality. Critical Inquiry, (18), 1–21.
Çağatay, Selin; Liinason, Mia, & Sasunkevich, Olga (2022). Feminist and lgbti+ Activism across Russia, Scandinavia and Turkey: Transnationalizing spaces of resistance. Cham: Palgrave Macmillan.
Caza, Brianna Barker, & Creary, Stephany (2016). The construction of professional identity. En Adrian Wilkinson, Donald Hislop & Christine Coupland (Eds.), Perspectives on contemporary professional work: Challenges and experiences (pp. 259–285). Cheltenham: Edward Elgar.
Cienki, Alan (2007). Frames, idealized cognitive models, and domains. En Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens (Eds.), The Oxford handbook of cognitive linguistics (pp. 170–187). Nueva York: Oxford University Press.
Clack, Beverley (2020). How to be a failure and still live well. A philosophy. Londres: Bloomsbury Academic.
Corbetta, Piergiorgio (2003). Social research: Theory, methods and techniques. Londres: Sage.
Croft, William, & Cruse, David (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
De Fina, Anna (2015). Narrative and identities. En Anna De Fina & Alexandra Georgakopoulou (Eds.), The handbook of narrative analysis (pp. 349–368). Massachusetts: Wiley. doi: 10.1002/9781118458204.ch18
Deppermann, Arnulf (2013). Positioning in narrative interaction. Narrative Inquiry, 23(1), 1–15.
Di Paolo, Ezequiel A.; Cuffari, Elena Clare, & De Jaegher, Hanne (2018). Linguistic bodies. The continuity between life and language. Cambridge: The mit Press.
Emmelhainz, Irmgard (2021). The tyranny of common sense. Mexico’s post-neoliberal conversion. Nueva York: State University of New York Press.
Falzon, Mark-Anthony (2009). Introduction: Multi-sited ethnography, theory, praxis and locality in contemporary research. En Mark-Anthony Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography: Theory, praxis and locality in contemporary research (pp. 1–45). Farnham: Ashgate.
Freeman, Mark (2015). Narrative as a mode of understanding: Method, theory, praxis. En Anna De Fina & Alexandra Georgakopoulou (Eds.), The handbook of narrative analysis (pp. 19–37). Massachusetts: Wiley. doi: 10.1002/9781118458204.ch1
Garrido Flores, Natalia (2023). Experiences of precarity, practices of resistance and political imagination among feminists from Mexico and South Africa (Tesis doctoral inédita). Universidad Nelson Mandela, República de Sudáfrica.
Gee, James Paul (2015). Discourse, small d, big D. En Karen Tracy, Cornelia Ilie & Todd Sandel (Eds.), The international encyclopedia of language and social interaction (pp. 1–5). Chichester: John Wiley & Sons.
Hart, Christopher (2010). Critical discourse analysis and cognitive science. New perspectives on immigration discourse. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Herman, David (2013). Storytelling and the sciences of mind. Cambridge: The mit Press.
Herrera Chávez, Eduardo, & Pfleger, Sabine (2023). “Tienen este metalenguaje dramático”: posicionamientos y macrodiscursos en semiólogos brasileños. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 24(1), 102–123.
Hofmeyr, Benda (2022). Knowledge work in the age of control: Capitalising on human capital. Acta Academica, 54(1), 40–68. doi: 10.18820/24150479/aa54i1/3
Lakoff, George (1987). Cognitive models and prototype theory. En Ulric Neisser (Ed.), Concepts and conceptual development: Ecological and intellectual factors in categorization (pp. 63–100). Cambridge: Cambridge University Press.
Lucius-Hoene, Gabriele, & Deppermann, Arnulf (2000). Narrative identity empiricized: A dialogical and positioning approach to autobiographical research interviews. Narrative Inquiry, 10(1), 199–222. doi: 10.1075/ni.10.1.15luc
Marcus, George E. (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. Alteridades, 11(22), 111–127.
Massey, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
McAdams, Dan P., & Pals, Jennifer L. (2006). A new Big Five: Fundamental principles for an integrative science of personality. American Psychologist, 61(3), 204–217.
Moreno Batista, Denisse Adriana (2023). “Tal vez ser mamá sea muy duro”. La violencia intrafamiliar en la relación madre-hija en hogares de Madres Solteras Cabezas del Hogar (msch): un estudio de las dinámicas de fuerza y posicionamientos en narrativas identitarias de 3 hijas jóvenes de Ecatepec (Tesis de maestría inédita). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 132.248.9.195/ptd2023/octubre/0848191/Index.html
Moreno Batista, Denisse Adriana, & Pfleger, Sabine (2024). “Tal vez ser mamá sea muy duro”. La violencia psicoemocional en la relación Madre en hogares de Madres Solteras Cabezas del Hogar [msch] de Ecatepec y sus efectos identitarios en las hijas. En Sabine Pfleger (Coord.), Lenguaje y construcción de la identidad: una mirada a nuevos contextos socioculturales (pp. 139–161). Ciudad de México: enallt.
Reckwitz, Andreas (2021). The end of illusions. Politics, economy, and culture in late modernity. Cambridge: Polity Press.
Ricœur, Paul (1984). Time and narrative (Vol. 1). Chicago: University of Chicago Press.
Ruiz Surget, Alexandra Astrid (2017). La conceptualización del tiempo a través de la metáfora espacio-temporal con el verbo llegar. Estudios de Lingüística Aplicada, (66), 173–203. doi: 10.22201/enallt.01852647p.2017.66.836
Searle, John R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139173438
Seligmann, Linda J., & Estes, Brian P. (2019). Innovations in ethnographic methods. American Behavioral Scientist, 64(2), 176–197. doi: 10.1177/0002764219859640
Shore, Bradd (1996). Culture in mind: Cognition, culture, and the problem of meaning. Nueva York: Oxford University Press.
Sunder Rajan, Kaushik (2021). Multisituated: Ethnography as diasporic praxis. Durham: Duke University Press.
Talmy, Leonard (2000a). Toward a cognitive semantics: Concept structuring system (Vol. I). Cambridge: The mit Press.
Talmy, Leonard (2000b). Toward a cognitive semantics: Typology and process in concept structuring (Vol. II). Cambridge: The mit Press.
van Dijk, Teun A. (2015). Critical discourse studies: A sociocognitive approach. En Ruth Wodak & Michael Meyer (Eds.), Methods of critical discourse studies (pp. 63–85). Londres: Sage.
Wilkinson, Adrian; Hislop, Donald, & Coupland, Christine (2016). The changing world of professions and professional workers. En Adrian Wilkinson, Donald Hislop & Christine Coupland (Eds.), Perspectives on contemporary professional work: Challenges and experiences (pp. 3–15). Cheltenham: Edward Elgar.
Zabludovsky, Gina (2007). Las mujeres en México: trabajo, educación superior y esferas del poder. Política y Cultura, (28), 9–41.
Zabludovsky, Gina (2020). Mujeres y empresas: tendencias estadísticas y debates conceptuales. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 65(240), 431–459. doi: 10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.76632
Notas
1 Aquí sigo la distinción que hace Paul Gee (2015) entre Discursos con D mayúscula y discursos con d minúscula. Los Discursos corresponden a las ideologías, tipificaciones, expectativas sociales y los conocimientos hegemónicos compartidos por una sociedad, mientras que los discursos refieren a esos procesos individuales comunicativos mediante los que las personas conceptualizan y transmiten información relevante respecto al contexto en que se encuentran.
2 Se destacan en cursivas los elementos lingüístico-discursivos que son relevantes para el análisis.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Estudios de Lingüística Aplicada

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.